por Hernán Orozco Ramos

La irrupción masiva de la inteligencia artificial (IA) está transformando con rapidez el campo de la planificación urbana. Modelos predictivos, análisis automatizados, decisiones algorítmicas o plataformas “inteligentes” se integran progresivamente en los procesos de diagnóstico, diseño y gestión de las ciudades. Lo que antes parecía una promesa lejana se ha convertido en una presencia cotidiana en discursos institucionales, agendas urbanas y proyectos orientados a abordar los retos contemporáneos con nuevas herramientas.
Este avance viene acompañado de un entusiasmo creciente: se espera que la IA permita desarrollar una planificación más eficiente, precisa y adaptativa frente a desafíos como el cambio climático, la movilidad sostenible o el acceso a la vivienda. Sin embargo, esta confianza tecnológica convive con señales de alerta. La incorporación de la IA al urbanismo suele estar guiada por una fe excesiva en la automatización y una mirada que reduce sus implicaciones políticas, sociales y económicas. Una tecnofilia seductora, pero también ambigua y potencialmente peligrosa.
El presente artículo propone una reflexión crítica sobre esta relación emergente. No se trata de rechazar la IA, sino de interrogar los supuestos que la sustentan. ¿Qué tipo de ciudad imagina esta tecnología? ¿Quién define los algoritmos que organizan nuestros datos, nuestras calles y nuestras vidas? ¿Cómo asegurar que su uso complemente —y no sustituya— la inteligencia colectiva de quienes habitan el territorio?
Tres claves para una discusión informada
Para iniciar esta reflexión, conviene destacar tres ideas clave que invitan a observar con mayor profundidad —y con cautela— el despliegue de la IA en la planificación urbana.
Primero, es importante recordar que la planificación urbana es, ante todo, un ejercicio de construcción colectiva. Su valor no reside en ofrecer soluciones cerradas, sino en abrir espacios de diálogo entre intereses diversos, muchas veces contradictorios. El rol de planificadores y planificadoras no es el de técnicos que optimizan, sino el de mediadores que identifican, interpretan y articulan los conflictos urbanos para avanzar hacia formas más justas de convivencia y gestión del territorio. Traducir ese proceso complejo a una operación algorítmica puede parecer eficiente, pero corre el riesgo de vaciar de política y de contexto el sentido mismo de la planificación. La ciudad no es una ecuación que se resuelve; es un proyecto colectivo que se discute, se disputa y se transforma desde el conflicto democrático.
Segundo, no podemos asumir que los datos sobre los que se entrenan los modelos de IA —y sobre los cuales se toman decisiones urbanas— sean neutros. Cada base de datos encierra decisiones previas: qué se mide, qué se deja fuera, con qué categorías se clasifica, qué voces se visibilizan y cuáles se silencian. Los algoritmos, lejos de ser asépticos, operan desde lógicas y supuestos que reflejan relaciones históricas de poder y desigualdad. Aceptar su aparente “objetividad” sin cuestionamiento significa, en muchos casos, reproducir —e incluso amplificar— dinámicas urbanas que ya han demostrado ser excluyentes o insostenibles. Sin una lectura crítica de los datos y los marcos que los estructuran, corremos el riesgo de consolidar con IA los mismos problemas que deberíamos estar resolviendo.
Tercero, la IA urbana no comienza no termina con herramientas conversacionales como ChatGPT. De hecho, su presencia en la gestión urbana es más profunda y menos visible. Hoy interviene en múltiples capas: regulación del tráfico, eficiencia energética, seguridad pública, planificación del suelo, gestión de inversiones y servicios sociales. Sistemas de visión computacional monitorizan flujos en el espacio público; algoritmos de clasificación valoran barrios en función de su rentabilidad futura; modelos de asignación determinan quién accede —y quién no— a prestaciones clave. Estas tecnologías no son herramientas neutrales ni marginales: son infraestructuras invisibles que reconfiguran la forma en que entendemos, gobernamos y habitamos la ciudad.
Las posibilidades: predicción integral y participación aumentada
Esta reflexión no busca alimentar discursos tecnófobos ni sumarse al pánico moral en torno a la IA. Por el contrario, parte del reconocimiento de su potencia transformadora, siempre que se enmarque en criterios democráticos, inclusivos y orientados al bien común. El reto no está en rechazar la tecnología, sino en imaginar las condiciones necesarias para que su desarrollo se alinee con los principios de justicia territorial, sostenibilidad y democracia.
Una de las principales oportunidades es la modelización sistémica de la ciudad. Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, la IA permite simular escenarios urbanos complejos: cómo afectará una nueva línea de metro al precio del alquiler, cómo incidirá una ola de calor sobre las zonas menos vegetadas, cómo evolucionará la demanda de vivienda en barrios periféricos. Esta mirada interconectada puede prevenir efectos no deseados, anticipar impactos y fortalecer la capacidad de adaptación ante desafíos como la crisis climática o la especulación inmobiliaria. Herramientas como los digital twins ya permiten intervenir con precisión en movilidad, consumo energético o emisiones urbanas.
La inteligencia artificial también abre nuevas posibilidades para una planificación urbana más inclusiva. El análisis algorítmico de datos socioespaciales permite identificar dinámicas que muchas veces permanecen ocultas: procesos incipientes de gentrificación, concentración de servicios en zonas privilegiadas, patrones de segregación residencial o invisibilización de colectivos vulnerables. Estas herramientas, bien aplicadas, pueden fortalecer la justicia espacial al aportar evidencias que respalden decisiones correctivas y redistributivas en materia de suelo, equipamientos o servicios urbanos.
Otro campo de gran potencial es el de la participación ciudadana. Herramientas basadas en procesamiento del lenguaje natural o análisis semántico pueden apoyar —nunca reemplazar— los procesos de consulta pública, ayudando a interpretar grandes volúmenes de aportaciones ciudadanas. Pueden facilitar la detección de consensos emergentes, visibilizar demandas periféricas y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Siempre que estén bien diseñadas, y gestionadas con sensibilidad institucional, estas tecnologías pueden actuar como puentes que mejoran la calidad del debate democrático, sin suplantarlo ni diluir su carácter deliberativo.
Ahora bien, estas potencialidades no se activan por defecto. Requieren instituciones con capacidad técnica, marcos normativos actualizados y, sobre todo, una ciudadanía empoderada. La inteligencia artificial solo contribuirá a construir ciudades más justas si forma parte de un proyecto político comprometido con el derecho a la ciudad. La pregunta no es si la IA puede ayudarnos a planificar mejor, sino quién la diseña, quién la controla y para qué ciudad se pone en marcha.

Los riesgos: tecnocratización, sesgo algorítmico y despolitización
Avanzar hacia una tecnofilia crítica implica reconocer los riesgos reales que acompañan al entusiasmo digital. La IA no es inocua: conlleva una carga política que puede transformar de forma regresiva las condiciones bajo las que se toman decisiones urbanas.
Uno de los principales riesgos es la tecnocratización del urbanismo, donde el saber experto – y, más importantemente, el saber ciudadano– se ve subordinado a modelos automatizados y la lógica del “dato objetivo” reemplaza el debate público. En contextos marcados por desigualdades estructurales, esta aparente neutralidad puede reforzar exclusiones históricas. Si los algoritmos aprenden del pasado, ¿no corren el riesgo de replicar —y amplificar— las mismas injusticias que decimos querer corregir? Cuando el dato sustituye al diálogo, se pierde la riqueza conflictiva del proceso urbano.
Relacionado con esto, emerge el problema del sesgo algorítmico. Múltiples estudios han demostrado que los sistemas de IA no solo reflejan los sesgos de los datos con los que se entrenan, sino también los de las instituciones que los diseñan y validan. Herramientas como los modelos predictivos de criminalidad o los sistemas de asignación de servicios pueden reforzar estigmas territoriales, penalizar a comunidades vulnerables o invisibilizar necesidades reales. Además, muchos algoritmos funcionan como cajas negras, sin trazabilidad clara ni mecanismos públicos de corrección, lo que debilita la capacidad ciudadana de auditar, impugnar o resistir sus decisiones.
Un tercer riesgo —menos visible, pero igualmente preocupante— es la despolitización de la planificación. Si la toma de decisiones se automatiza, ¿qué lugar queda para la inteligencia colectiva? ¿Qué ocurre con el conflicto legítimo, la negociación pública y el disenso? Planificar no es resolver un problema técnico; es construir acuerdos en medio de tensiones reales. Automatizar ese proceso puede parecer eficiente, pero implica desplazar la deliberación democrática, y con ella, debilitar la capacidad crítica de profesionales, instituciones y comunidades.
Este proceso, además, se agrava por la desigualdad en capacidades institucionales. Muchas ciudades carecen de equipos técnicos, formación o herramientas normativas para evaluar críticamente la IA. Esto abre la puerta a una captura del proceso por parte de actores privados, que ofrecen soluciones “llave en mano” sin control público real. Al mismo tiempo, crece el riesgo de una pérdida de agencia profesional, donde la planificación delega su juicio en modelos externos, debilitando la creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía de quienes trabajan en el diseño del territorio.
En definitiva, la IA sitúa a la planificación urbana en una paradoja incómoda: por un lado, promete eficiencia, capacidad predictiva y gestión avanzada de datos; por otro, amenaza con consolidar decisiones tecnocráticas desconectadas de los procesos sociales, invisibilizando dinámicas informales, experiencias locales o conflictos territoriales legítimos.
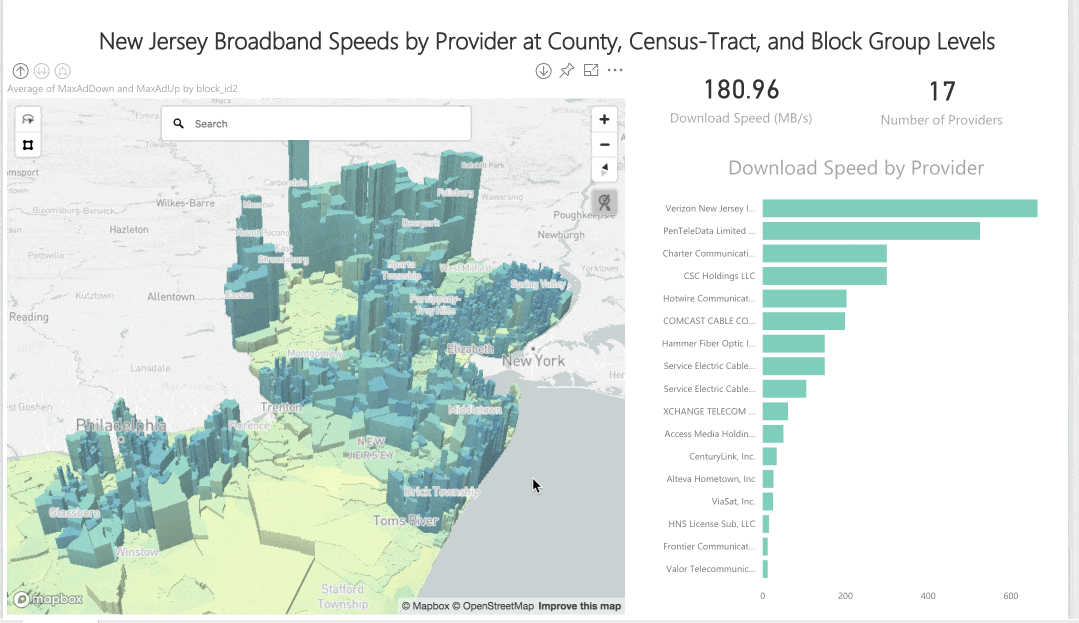
Claves de futuro
La incorporación de la inteligencia artificial en la planificación urbana exige revisar a fondo los pilares de la disciplina. El desafío no consiste en rechazar la tecnología, sino en disputar el horizonte que orienta su aplicación. La disyuntiva real no es entre progreso o resistencia, sino entre una automatización despolitizada y una innovación comprometida con la justicia urbana. Afortunadamente, este debate ya está en marcha. Iniciativas como URBAN AI, el AI Now Institute o el Ada Lovelace Institute impulsan una agenda internacional que reconoce que la IA no es solo una herramienta técnica, sino también un artefacto político capaz de reconfigurar profundamente las formas en que se toman —y se distribuyen— las decisiones sobre la ciudad.
A partir de la reflexión desarrollada y del trabajo impulsado por los centros mencionados —y otros que se suman a este campo emergente—, es posible esbozar una serie de principios orientadores, aún en construcción, que buscan articular el potencial de la inteligencia artificial con los valores de la justicia espacial, la equidad democrática y la sensibilidad territorial. Entre ellos, destacan:
- Explicabilidad y transparencia: los algoritmos deben ser comprensibles, auditables y corregibles por actores públicos y sociales.
- Fortalecimiento institucional: es urgente dotar a las administraciones locales de capacidades técnicas y normativas para supervisar la IA.
- Participación situada: no basta con interfaces digitales; hace falta incorporar saberes locales y procesos deliberativos reales.
- Gobernanza democrática: la IA debe regularse desde lo público, priorizando el interés colectivo sobre la lógica del mercado.
- Justicia algorítmica y equidad territorial: la tecnología debe corregir desigualdades, no consolidarlas. No se trata de reemplazar la sensibilidad urbana, sino de amplificarla.
En definitiva, la IA puede convertirse en una herramienta poderosa para construir ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles. Pero esto solo será posible si se inserta en un proyecto de planificación que no renuncie a su dimensión política, social y ecológica. No se trata de oponerse a la innovación, sino de disputar su sentido. De reemplazar la fe ciega en los algoritmos por una ética urbana crítica, que combine inteligencia artificial con inteligencia ciudadana. Porque el futuro de nuestras ciudades no puede estar en manos del código, sino en las manos de quienes las habitan.
Hernán Orozco Ramos es arquitecto y urbanista (Universidad de Chile) con Doctorado en Estudios Urbanos (PUC) y máster en Big Data & Analytics. Además, tiene posgrados en Smart Cities y Ciencia de Datos para Movilidad (UPC). Ha trabajado en América Latina y Europa, combinando planificación urbana y gobernanza con visualización de datos, big data e inteligencia artificial. Es profesor e investigador en urbanismo y autor de múltiples estudios sobre gentrificación, digitalización de la planificación y el mercado de la vivienda. Actualmente, forma parte del equipo de Paisaje Transversal.
